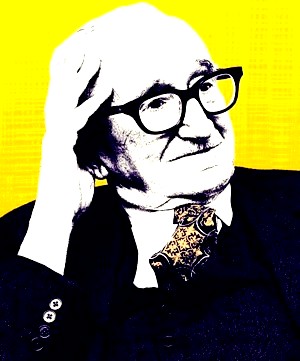Desde los agresivos aranceles del presidente Donald Trump y la adquisición de participaciones gubernamentales en empresas industriales y tecnológicas, hasta la campaña abiertamente socialista de Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York, los políticos en 2025 no tienen reparos en recurrir a la planificación económica centralizada. Esto hace que la obra del aclamado economista F.A. Hayek, incluyendo el «problema del conocimiento» que expuso como una falla fundamental en este tipo de empresas, sea más relevante que nunca.
Las ideas de Hayek se forjaron en la década de 1930, cuando los gobiernos del mundo se adentraron de lleno en la planificación centralizada. Su trayectoria profesional estuvo marcada por la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Las amenazas totalitarias, tanto de la izquierda como de la derecha, fueron una constante y constituyeron el trasfondo histórico sobre el que realizó sus contribuciones a las ciencias sociales.
Su obra más famosa, Camino de servidumbre (1944) , fue una consecuencia de ello. En ella, Hayek demostró cómo el socialismo —término que engloba la planificación estatal y la propiedad de los medios de producción, independientemente de que los políticos describan sus políticas de esta manera— es incompatible con la democracia liberal y el progreso material. En el contexto británico en el que escribió, su argumento equivalía a afirmar que la promesa de una «Nueva Jerusalén» produciría, en cambio, un nuevo infierno en la tierra. «Ese socialismo democrático», escribió Hayek, «la gran utopía de las últimas generaciones, no solo es inalcanzable, sino que aspirar a él produce algo tan radicalmente distinto que pocos de quienes ahora lo desean estarían dispuestos a aceptar las consecuencias; muchos no lo creerán hasta que la conexión se haya revelado en todas sus facetas».
Desentrañar las razones de esas consecuencias ocupó gran parte de la atención científica de Hayek durante su vida y carrera. Un aspecto fundamental de su argumento era que la planificación centralizada o las políticas socialistas no pueden reemplazar la eficiencia con la que una verdadera economía de mercado —impulsada por la competencia, las ganancias y las pérdidas— utiliza los recursos limitados de la sociedad. Tampoco pueden dichas políticas igualar la asombrosa capacidad del libre mercado para estimular la innovación creativa y el cambio tecnológico que mejoran rápidamente la condición humana.
Para los economistas como yo, sin embargo, Hayek es más apreciado no tanto por los argumentos de Camino de servidumbre como por su exploración más profunda de este problema crítico de la planificación socialista en El uso del conocimiento en la sociedad , publicado hace 80 años el mes pasado.
Hayek expone con claridad el desafío económico fundamental de la sociedad: no se trata simplemente de cómo asignar los recursos disponibles, ni de resolver el típico debate sobre quién obtiene qué y cómo. En cambio, es un problema de conocimiento: ¿Cómo podemos hacer el mejor y más eficiente uso de nuestros recursos limitados cuando ninguna entidad, ni siquiera un gran gobierno federal, puede saberlo todo sobre una economía determinada?
¿Podrá un equipo de los mejores economistas del mundo siquiera acercarse a calcular cuánto pagará una fábrica por el acero, qué hará si no encuentra el precio adecuado y qué harán los empleados de cada empresa o industria que utiliza acero (y los empleados de estas empresas) una vez que se vean afectados? Las repercusiones son infinitas e impredecibles.
Los planificadores tampoco pueden saber cuánto están dispuestos a pagar los empleados de esa empresa por un sándwich fuera de la fábrica, ni qué están dispuestos y pueden hacer el fabricante del sándwich, el panadero y el proveedor de carne —cada uno con su propio conjunto de innumerables circunstancias desconocidas— para satisfacer el precio que el trabajador exige. Hay demasiada información subyacente incluso en las transacciones económicas aparentemente más simples. Este es el «misterio de lo cotidiano» que Hayek buscó esclarecer en sus escritos, al igual que Adam Smith lo hizo con su panadero, cervecero y carnicero , y Milton Friedman con el lápiz número 2 que mostró en la portada de su obra fundamental, Libertad para elegir . ¿Cómo se crean los productos más comunes de la vida diaria y cómo llegan a tu puerta para satisfacer tus necesidades de mejora en tu día a día?
Hayek argumentaba que este problema había sido oscurecido en lugar de esclarecido por los modelos económicos formales de la época. Dichos modelos obviaban la manera en que los individuos y las empresas ajustan su comportamiento ante cambios de precios, excedentes o escasez, regulaciones o políticas gubernamentales, y por lo tanto, no logran captar la dinámica de la vida comercial. Muchos de nuestros modelos económicos actuales presentan las mismas deficiencias. Esto no solo se aplica a los modelos contemporáneos de estructura de mercado, como la competencia perfecta o el monopolio, sino también a los modelos macroeconómicos utilizados para orientar la gestión del gasto empresarial, del consumo y del gobierno. Incluso los argumentos que se escuchan sobre la «irracionalidad» de los individuos y sus implicaciones para las políticas públicas se basan en los modelos clásicos de maximización del rendimiento y equilibrio competitivo.
Pero la dinámica del mercado no es algo que se pueda aplicar a la ligera cuando los poderosos quieren imponer alquileres más bajos o producir más chips. Debe generarse, descubrirse, utilizarse y transmitirse, adaptándose y ajustándose constantemente a las cambiantes circunstancias de la vida económica. «El flujo continuo de bienes y servicios», escribió Hayek, «se mantiene mediante ajustes deliberados constantes, mediante nuevas disposiciones que se toman a diario a la luz de circunstancias desconocidas el día anterior, mediante la intervención inmediata de B cuando A no cumple con su cometido».
Según Hayek, los precios son el conducto a través del cual se comunica este conocimiento vital, lo que convierte a los mercados sin trabas en un sistema de telecomunicaciones casi milagroso que nos ayuda a todos en circunstancias cambiantes.
¿Por qué? Porque los precios son el resultado de la constante interacción entre lo que valoran los consumidores, lo que buscan los vendedores, las cadenas de suministro, los cambios tecnológicos, la disponibilidad de recursos y cualquier otro factor imaginable. Fijar un precio de mercado real —no uno impuesto desde arriba— solo es posible después de que estas fuerzas desconocidas se hayan incorporado al mercado y el vendedor las haya percibido, directa pero, con mayor frecuencia, indirectamente.
El sistema de precios funciona gracias a la propiedad privada y la libertad contractual, que son la antítesis de la planificación centralizada.
La propiedad genera fuertes incentivos para administrar los recursos con eficiencia. No desperdiciamos aquello por lo que pagamos nosotros mismos, en lugar de que lo pague otra persona. Las ganancias, posibilitadas por la libertad de comprar y vender nuestros bienes o nuestro trabajo a quien queramos y al precio que determine el mercado, nos atraen hacia proyectos atractivos. Las pérdidas nos disciplinan cuando nuestras suposiciones resultan erróneas.
Este sistema, en constante ajuste y desarrollo, nos proporciona, como responsables de la toma de decisiones económicas, información continua. Nos permite planificar: saber si alquilar un apartamento el próximo año o comprar una casa que nos dure toda la vida, estudiar formación profesional o universitaria, contratar a cinco o diez empleados, fabricar cien o doscientos coches, y así tener las mejores probabilidades de éxito.
La idea clave que Hayek intentaba transmitir a sus colegas economistas era que la capacidad de movilizar el comportamiento ordinario de los individuos en la sociedad, de aprovechar al máximo nuestros recursos físicos y de utilizar el conocimiento y el talento dispersos por toda la sociedad no requiere más control por parte de los planificadores centrales, sino más competencia de mercado y del sistema de precios.
La planificación central socialista y otros modelos de planificación formal intentan obviar este proceso crucial y han cegado a algunos economistas ante la necesidad del proceso económico. Toda sociedad busca, e incluso necesita, un sistema que produzca más con menos. El socialismo nos ofrece uno que produce menos con más recursos. Esto se debe a que, por definición, no puede depender de los poderosos incentivos que proporciona la propiedad privada, de la guía que los precios ofrecen a compradores y vendedores para orientar su comportamiento hacia el futuro, del atractivo de las ganancias para activar la perspicacia económica de los responsables de la toma de decisiones, ni de la penalización por pérdidas que disciplina a quienes toman malas decisiones respecto al uso de los recursos bajo su control.
Esto se remonta a Camino de servidumbre de Hayek y a su convicción de que el socialismo, en todas sus variantes, generaba degradación económica y tiranía política. Que su mensaje no sea más comprendido y valorado es una verdadera injusticia intelectual.
Una de las razones por las que no entendemos el problema es que nuestros modelos y formas de pensar nos impiden comprender cómo funcionan los sistemas económicos. Otra razón es la confusión en torno al concepto de «planificación». Hayek recalcó que su argumento nunca se opuso a la planificación en sí misma; los planes son una constante en la vida comercial de la economía capitalista. Planificamos como productores y como consumidores. El problema con la planificación que Hayek criticaba radicaba en quién la realizaba y para quién. La planificación de una empresa en un mercado libre es totalmente distinta a la planificación de un comité estatal para toda una economía. Cuando este sistema de planificación se aplicó a gran escala —en la Unión Soviética y Europa Central y Oriental— fracasó estrepitosamente en su intento de generar un aumento de la productividad. Quienes sufrieron bajo estos regímenes vieron cómo su riqueza se destruía, su salud se deterioraba y sus libertades se reducían.
El sistema de mercado, en cambio, conduce a vidas más largas y prósperas, a una existencia más libre y humana. Esto se debe a la competencia de mercado y al papel de los precios en su funcionamiento. El sistema de precios es, según Hayek, la verdadera «maquinaria» para registrar el cambio. Pero está lejos de ser una máquina, ya que su funcionamiento no es mecánico, y mucho menos automático. Es el resultado de la acción humana deliberada, emprendida simplemente en beneficio de cada persona. Como nos enseñó Adam Smith, predecesor intelectual de Hayek, en La riqueza de las naciones, esto se traduce en una enorme mejora de nuestras condiciones materiales. La humanidad pasó de un milenio de pobreza y mala salud a una existencia que se puede describir como próspera y saludable gracias al milagro del crecimiento económico moderno en sociedades que dependían de mercados abiertos y de los ajustes dinámicos del sistema de precios.
Pero el sistema de mercado no es un noble experimento de benevolencia social. Los famosos «panaderos, cerveceros y carniceros» de Adam Smith no nos alimentan por pura bondad. Lo hacen para asegurar su propio sustento. Como dijo Smith, nuestra supervivencia diaria depende de la cooperación de una gran multitud de individuos a quienes no conocemos ni conoceremos jamás.
Partiendo del punto esencial de Smith, Hayek recalcó a sus colegas economistas que este sistema de mercado es una “maravilla”, como lo demuestra el hecho de que “ante la escasez de una materia prima, sin que se haya emitido una orden, sin que más que un puñado de personas conozcan la causa, decenas de miles de personas cuya identidad no podría determinarse ni siquiera tras meses de investigación, se ven obligadas a utilizar el material o sus productos con mayor moderación; es decir, se mueven en la dirección correcta”.
Esta es la planificación económica del mercado; el poder de los precios que los políticos no fijan. El orden espontáneo del mercado es, sin duda, una maravilla. Y, si no llegamos a apreciarlo, corremos el riesgo de creer que podemos eludir el proceso del mercado y remodelar el mundo económico según nuestra voluntad política. Se recurrirá al gobierno como la solución a los problemas sociales, y se otorgará un gran poder a expertos capacitados para alcanzar los objetivos sociales. Hayek buscó desmitificar esta falsa confianza de los planificadores económicos socialistas y los gestores macroeconómicos socialdemócratas de su época.
Hayek nos dice que eligió la palabra «maravilla» deliberadamente, para «sacudir al lector de su complacencia». Desafortunadamente, este choque con la complacencia sigue siendo necesario, ya que el afán por controlar y diseñar nuestra economía persiste. Las herramientas técnicas que se enseñan a los estudiantes, desde la secundaria hasta los programas de doctorado, son más apropiadas para la tarea del control social que para cultivar la comprensión social tradicional que aportaron pensadores clásicos como Smith, John Stuart Mill y Hayek.
Reorientar nuestro pensamiento según estas líneas clásicas smithianas de comprensión del poder del mercado y la tiranía de los controles nos ha permitido ver que la fascinación de Hayek por el mercado sigue siendo bastante maravillosa.
Publicado originalmente en The Dispatch: https://thedispatch.com/article/hayek-knowledge-problem-market-economics-explained/
Peter Boettke es un profesor distinguido de economía en la Universidad George Mason y vicepresidente de estudios avanzados en el Mercatus Center, director del Programa FA Hayek y profesor BB&T para el Estudio del Capitalismo en el mismo Mercatus Center.
X: @PeterBoettke