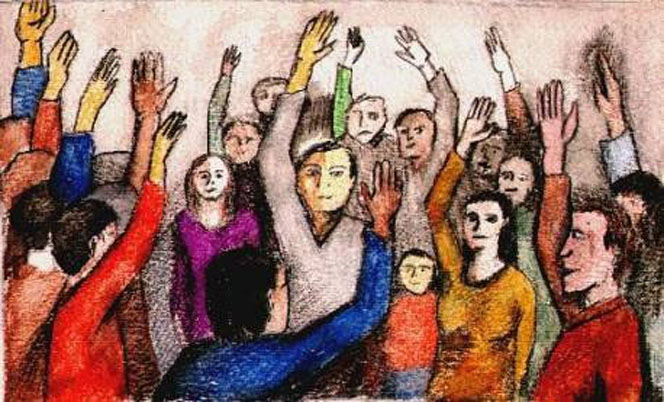Mucha gente se queja: algo falla, hay (parafraseando a William Shakespeare) algo podrido en el gobierno. La voluntad de los votantes no se refleja en las políticas gubernamentales. Las elecciones no provocan un cambio de rumbo político. ¿Es esta impresión engañosa? ¿O está justificada la queja? Para responder a estas preguntas, este artículo describe un marco teórico que puede utilizarse para justificar dicha queja. Demuestra que la democracia moderna (mayoritaria) está conduciendo a una dictadura (de partidos). El camino puede resumirse brevemente de la siguiente manera:
– Las democracias se están convirtiendo en “estados de partidos”: tarde o temprano, son los partidos establecidos, no los votantes, quienes tienen la soberanía sobre el poder estatal.
– Porque se está formando un “cártel de partidos” que impide nuevos competidores políticos y, con ello, un cambio real en la política.
– Los votantes ya no tienen control efectivo ni opciones de sanción sobre las decisiones de los políticos de los cárteles de partidos electos.
– Los políticos se sienten cada vez menos atados al mandato de los votantes y en cambio tienen incentivos crecientes para ponerse al servicio de grupos de intereses especiales.
– El impulso para expandir el poder del Estado (del partido-cártel) ya no puede limitarse de manera efectiva; se ve reforzado aún más por la influencia de grupos de intereses especiales.
– La probabilidad de guerra aumenta cuando el Estado está sobreendeudado financieramente; se ve reforzada por las acciones de grupos de intereses especiales y el afán crónico de expansión del poder estatal.
La explicación de estas afirmaciones comienza con comprender qué es realmente el Estado, tal como lo conocemos hoy, y qué hace. Preguntémonos entonces: ¿Qué es el Estado? La palabra Estado generalmente tiene diferentes significados para cada persona. Algunos entienden el Estado como «estado padre», un «dictador bienintencionado». Otros piensan: «Somos el Estado» y este representa a «la comunidad de personas». Para otros, el Estado es un mal necesario. Y algunos incluso lo ven como algo completamente malo: un «opresor», un «saqueador».
Utilicemos aquí una definición positiva del Estado (que establece qué es y qué hace). Es la siguiente: el Estado es el monopolista coercitivo territorial con la última palabra sobre todos los conflictos dentro de su territorio, y se reserva el derecho a imponer impuestos .
Un estado de este tipo puede estar dirigido por un señor feudal, un rey o un emperador, o por individuos elegidos democráticamente por el pueblo. En las democracias modernas (mayoritarias) de Occidente, se da este último caso. Los votantes eligen a los partidos o individuos que esperan que los representen en el parlamento y dirijan los asuntos estatales como ministros, cancilleres o presidentes en beneficio del supuesto soberano, es decir, la mayoría de los votantes.
Sin embargo, en una democracia (mayoritaria), no hay garantía de que los deseos de los votantes se cumplan por parte de los elegidos, como se prometió antes de las elecciones. Cabría esperar que, si los elegidos no logran un buen desempeño y hacen cosas indeseables, los votantes decepcionados tengan la opción de votar por otros partidos e individuos en las próximas elecciones, quienes esperan que los traten mejor.
Pero esta esperanza es engañosa: si la competencia dentro del panorama partidista es limitada, los partidos establecidos pueden determinar definitivamente los candidatos y las plataformas electorales; los votantes tienen entonces una elección limitada. Y este es precisamente el problema al que se refiere el término «cártel de partidos»: los partidos establecidos cooperan entre sí, impidiendo que los «nuevos participantes» entren al parlamento, o solo con gran dificultad. En Alemania, por ejemplo, una «cláusula de barrera», un «obstáculo del 5%», impide que los partidos pequeños entren al parlamento.
Como todos los que operan en el «mercado político», un cártel de partidos hará todo lo posible para ganarse la opinión pública. Preferiblemente, influyendo o controlando a la prensa, «comisionando» a los medios mediante contribuciones obligatorias que solo el Estado puede recaudar, o indirectamente con el dinero de los contribuyentes mediante subsidios, «anuncios» y similares, para presentar a los partidos del cártel y a sus representantes como personas honestas y correctas, al tiempo que desacredita a los proveedores políticos de la competencia, haciéndolos inaceptables y, por lo tanto, inelegibles.
En tal situación de «competencia inhibida», los partidos establecidos pueden llegar fácilmente a acuerdos, armonizar sus programas políticos, formar coaliciones y, así, mantener firmemente en sus manos el control del poder estatal; en otras palabras, forman un cártel de partidos que literalmente se apodera del poder estatal. En estas condiciones, los grupos de interés también pueden influir eficazmente en las decisiones políticas. Por ejemplo, los políticos se ven influenciados regularmente por las corporaciones mediante el cabildeo para que tomen decisiones políticas (sobre, por ejemplo, regulación, impuestos, subsidios, adquisición de equipo militar, etc.) a su favor.
Se puede asumir con seguridad como «hipótesis de trabajo» que los políticos reciben dinero de grupos de interés para ello (en forma de donaciones, subvenciones, honorarios por conferencias bien remuneradas, la promesa de puestos financieramente atractivos tras su dimisión, etc.), y que se está produciendo un «soborno a gran escala», aunque no en el sentido legal formal, sino en el económico. Al fin y al cabo, ¿quién quiere decir qué constituye una «donación permisible» y qué no, si todo el asunto está hábilmente diseñado y gestionado? Y en la mayoría de los casos, se aplica la regla: donde no hay demandante, no hay juez.
Por lo tanto, no es una suposición descabellada que en las democracias modernas no sea la mayoría de los votantes, sino un cártel de partidos y, por lo tanto, en última instancia también grupos de intereses especiales (como las grandes empresas, los grandes bancos, las grandes farmacéuticas, las grandes tecnológicas, etc.) los que (puedan) ejercer una influencia significativa en la política: porque el votante está de facto desempoderado, la posibilidad de «votar para que salga del sistema», de liberarse del cártel de partidos, casi no existe o incluso ya no existe.
Si, en estas condiciones, los grupos de interés también se coordinan estrechamente a nivel internacional, como ocurre, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial (FEM) o en el sector farmacéutico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los sistemas democráticos de cada estado, y con ellos los votantes crédulos (y probablemente desprevenidos), se convierten fácilmente en su juguete. De esta manera, programas ideológicos (como el «Gran Reinicio») pueden, por supuesto, introducirse en la política nacional sin necesidad del consentimiento explícito de los votantes.
Visto desde esta perspectiva, no sorprende que Estados Unidos, en particular —un Estado verdaderamente grande, un «Estado profundo»—, adopte casi constantemente una política exterior agresiva y beligerante. Las administraciones estadounidenses no solo están fuertemente influenciadas por el complejo militar-industrial, sino también, y sobre todo, por grupos de interés externos, como el actual gobierno israelí de Netanyahu (como lo demuestra inequívocamente la reciente intervención estadounidense en el conflicto entre Israel e Irán).
Además de la «apropiación indebida» del Estado (tal como lo conocemos hoy) por parte de grupos de interés, existe otro problema: las consideraciones teóricas nos indican que el Estado (tal como lo conocemos hoy) se está volviendo cada vez más grande y poderoso. ¿Por qué? Pues bien, los políticos y burócratas buscan influencia y expandir su poder. Y la autoridad para usar el dinero de los contribuyentes coloca a quienes ostentan el poder en posición de comprar la aprobación de los votantes para expandir las actividades y el poder del Estado.
Para ello, se grava a las (generalmente pocas) personas con capacidad laboral, y los ingresos fiscales se transfieren a los (numerosos) beneficiarios del gobierno (después de que este se haya asegurado generosamente, por supuesto). Sin embargo, sobre todo, los gobiernos se endeudan en nombre del Estado. Esto les permite recaudar grandes sumas de dinero sin encontrar mucha resistencia pública: después de todo, los ahorradores están encantados de prestar su dinero al gobierno con intereses. Y así, con el tiempo (de gobierno a gobierno), la deuda nacional sigue aumentando. No solo en términos absolutos, sino también en relación con la producción económica.
¿Por qué? Pues porque la mayor parte del gasto público financiado con deuda se destina a fines improductivos (salarios y pensiones de políticos, transferencias sociales, etc.). En consecuencia, la montaña de deuda nacional crece más rápido que la producción económica. Si no se controla, y viceversa, todo se precipitará hacia la bancarrota nacional, que se manifestará en impagos y/o expansión monetaria inflacionaria por parte del banco central.
Si el Estado se ve amenazado por un endeudamiento excesivo, si los problemas que deben resolverse se vuelven tan abrumadores que ningún político quiere abordarlos (especialmente recortando el gasto público), el incentivo para que el cártel del partido aumente a crear una situación que distraiga la atención de sus propios fracasos, del «fallo del sistema». Las situaciones de emergencia son particularmente propicias para esto. Por lo tanto, los enredos militares en política exterior pueden ser muy bienvenidos para los políticos, tanto los que surgen inesperadamente como los que se instigan deliberadamente. La mera perspectiva de una guerra inminente suele aterrorizar a la población, volviéndola sumisa; la gente se somete a las instrucciones y directivas del gobierno sin resistencia.
Ante la amenaza de guerra, y más aún durante la guerra misma, los gobiernos y sus burócratas obtienen enormes aumentos de poder. Esto permite intervenciones en la economía y la sociedad; de repente, se hacen posibles cosas impensables en tiempos de paz, cosas que los políticos no se atreverían a hacer en tiempos de paz (como suspender los derechos fundamentales).
Sobre todo, una expansión aún mayor de la deuda pública para financiar los preparativos bélicos se hace posible sin mucha resistencia. Todo lo contrario. Para amplios segmentos de la población, el gasto militar adicional mejora inicialmente su situación económica: se produce un auge económico extraordinario. La demanda de equipo militar impulsa el crecimiento de las carteras de pedidos de las empresas. Los beneficios corporativos aumentan y el empleo mejora. Y solo después de un tiempo se hace evidente que la producción económica general está al límite de su capacidad.
Los cuellos de botella se hacen evidentes. El Estado, a través de su producción de bienes de guerra, desvía cada vez más recursos escasos de la producción de bienes de consumo a la producción de bienes de guerra. La situación del abastecimiento se deteriora: los bienes cotidianos son cada vez más escasos y más caros. Pero cuando los costos de la economía de guerra se hacen evidentes, es casi imposible revertir la situación; después de todo, como proclamará la propaganda estatal, para que la defensa o incluso la economía de guerra triunfen, es necesario hacer sacrificios.
La economía nacional se convierte en una especie de «socialismo de guerra». A partir de entonces, todo gira en torno a alinear la economía y la sociedad más estrechamente que nunca con los intereses del Estado. Los empresarios quedan reducidos a agentes, subordinados a órdenes, a los que el Estado les ordena qué y cómo producir, dónde y a qué precio adquirir los medios de producción, y a quién y a qué precio vender sus productos.
El socialismo de guerra fue simplemente la continuación, a un ritmo acelerado, de las políticas socialistas de Estado iniciadas mucho antes de la guerra. Desde el principio, todos los grupos socialistas se propusieron no abandonar ninguna de las medidas adoptadas durante la posguerra, sino continuar el camino hacia la culminación del socialismo.
— Ludwig von Mises
Mientras la economía de guerra constituya solo una parte relativamente pequeña del sistema económico general, el daño mencionado permanece limitado. Pero, por supuesto, la economía de guerra también se expande; después de todo, no solo las empresas se benefician de la producción de armas, sino también el aparato político. Cualquier restricción restante, por supuesto, desaparece por completo cuando comienzan las hostilidades. La guerra moderna es inevitablemente «total», afectando a toda la población y permitiendo que la economía de guerra crezca y adquiera una importancia cada vez mayor para la economía nacional.
El Estado buscará principalmente financiar la economía de guerra con nueva deuda. Para ello, recurrirá a su banco central, que, junto con el sector financiero asociado, garantizará tasas de interés bajas y una expansión generosa del crédito y la oferta monetaria. El aumento de la oferta monetaria, sumado a los crecientes cuellos de botella en la producción, impulsará el alza de los precios de los bienes, provocando inflación. Para mitigar las dificultades de la población, el Estado recurrirá al control de precios : impondrá precios máximos a bienes particularmente escasos (y amenazará con severas sanciones a quienes comercien con bienes a precios superiores a los máximos oficiales). El Estado también podrá introducir el racionamiento : a cada consumidor se le asignará solo una cantidad determinada (y no más) de un bien de consumo por unidad de tiempo.
Y con ello, se destruye lo poco que quedaba de la economía de mercado. Porque una vez socavado el mecanismo de precios, ya no existe una forma racional de canalizar los recursos escasos hacia los usos más urgentes de los consumidores. En cambio, el Estado procede a dictar la producción y el empleo. El resultado es una economía de comando y control en la que el Estado es, en el sentido estricto de la palabra, todopoderoso, y los ciudadanos están completamente subordinados a él. Como pueden ver, la misma «situación de emergencia» de amenaza de guerra puede fácilmente significar el fin de una sociedad y una economía libres (o lo que queda de ellas hoy en día), y dar lugar a una dictadura de partido.
El filósofo de Königsberg de la Ilustración, Immanuel Kant (1724-1804), ya reconocía claramente el problema que surge cuando los gobernantes pueden decidir sobre la guerra y la paz sin tener en cuenta la opinión de los afectados, o cuando estos últimos no son quienes toman las decisiones. En su ensayo «Sobre la paz perpetua» (1795), escribió:
Si… para decidir si debe haber guerra o no, se requiere la determinación de los ciudadanos, entonces nada es más natural que eso, ya que tendrían que decidir sobre sí mismos todas las penalidades de la guerra (tales como: luchar ellos mismos, pagar los costos de la guerra con sus propias posesiones; aliviar escasamente la devastación que deja tras de sí; y finalmente, para empeorar las cosas, asumir una carga de deuda que amarga la paz misma y nunca puede ser pagada (debido a guerras inminentes, siempre nuevas)), ellos dudarían mucho en comenzar un juego tan desagradable.
Una democracia que genera un cártel de partidos que, de facto, desempodera a los votantes, donde gobiernan políticos de cárteles de partidos sin «piel en el juego» y grupos de intereses especiales, ciertamente no es lo que la mayoría de la gente espera de una democracia. Sin embargo, como sugiere el esquema teórico presentado aquí, basado en la situación alemana, no es una vía de desarrollo imposible. De hecho, es muy probable que, una vez que el Estado haya superado cierto tamaño, los partidos se apropien de las instituciones (como la educación, la prensa, el poder judicial y las fuerzas del orden) para sus propios fines, formando un cártel de partidos, incluso una dictadura de partidos.
¿Cómo puede una comunidad escapar de tal situación? Quizás solo mediante un «gran despertar», una iluminación profunda mediante la cual las personas comprendan que nadie tiene derecho a usar la coerción ni la violencia contra personas pacíficas; y que nadie puede imponer su voluntad a sus semejantes sin su consentimiento. Y si esto se comprende verdaderamente, disminuirá la aceptación y la tolerancia del Estado (tal como lo conocemos hoy), los partidos políticos, los políticos y los burócratas, el engaño, las mentiras, la explotación y el comportamiento paternalista, y el mundo se volverá más productivo y pacífico.
Publicado originalmente por el Ludwig von Mises Institut Deutschland: https://www.misesde.org/2025/08/demokratie-parteienkartell-und-diktatur/
Thorsten Polleit.- trabajó como economista durante 15 años en la banca de inversión internacional y luego durante 12 años en el negocio internacional de metales preciosos. Thorsten Polleit también es profesor honorario de economía en la Universidad de Bayreuth desde 2014. Polleit es autor de numerosos ensayos en revistas, revistas y periódicos. Sus últimos libros son: «El dinero del diablo. El pacto de dinero fiduciario faustico: cómo lo cancelamos y volvemos al buen dinero«(*) (octubre de 2023), «The Global Currency Plot. How the Deep State Will Betray Your Freedom, and How to Prevent It«(*) (2023), «Ludwig von Mises. El liberal sin concesiones«(*) (2022) y «El camino a la verdad. Una crítica de la razón económica«(*) (2022). El sitio web de Thorsten Polleit es: www.thorsten-polleit.com.
X: @ThorstenPolleit